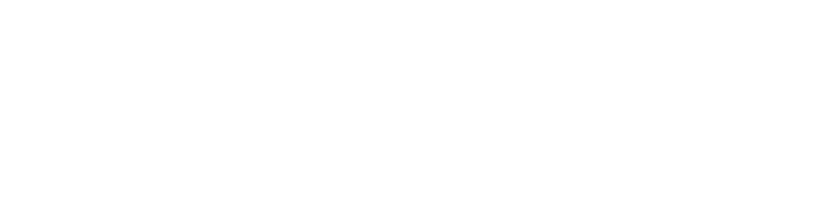EL DERECHO DEL IMPUTADO A RENDIR SU DECLARACIÓN INDAGATORIA Y LA VIDEO CONFERENCIA COMO RECURSO TECNOLÓGICO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
- El derecho fundamental del imputado a rendir su declaración indagatoria; 2. La videoconferencia como recurso tecnológico que permite su disfrute: ¿en qué casos puede y debe usarse?; 3. La Cooperación Judicial Internacional en el CPP. 4. Epílogo.
1. El derecho fundamental del imputado a rendir su declaración indagatoria: reconocimiento autónomo y su arraigo nacional e internacional.
El catedrático José Neyra Flores define al imputado, como: la persona sobre la que recae la incriminación de un hecho punible dentro de una investigación (también se le puede llamar procesado y, acusado durante la etapa del juzgamiento).1
De otro lado, Alberto Binder señala que “el ser imputado es una situación procesal de una persona, situación que le otorga una serie de facultades y derechos, y que, en modo alguno, puede ser automáticamente equivalente a ser el autor de un cierto delito (…)2”.
Por nuestra parte, advertimos que el imputado, al encontrarse inculpado por el Ministerio Público, es la parte pasiva del proceso penal. Esta imputación, como sabemos, se encuentra reposada en la teoría incriminatoria elaborada por la fiscalía, postulado que además deberá expresar el título de participación (autor o partícipe) que se atribuye.
Como ya hemos anotado previamente, si bien es cierto, el ser procesado supone contar con la carga de atribución de un hecho relevante penalmente; no es menos cierto que, también demanda el reconocimiento de ciertas prerrogativas, facultades y derechos. Así pues, el Código Procesal Penal peruano [en adelante: CPP], establece un cúmulo de derechos que amparan al inculpado [véanse los artículos IX del Título Preliminar y 71°, CPP].
En efecto, tal como lo establece este cuerpo normativo, todo imputado es titular de una serie de derechos, como, por ejemplo: a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, a la defensa, a ser asistida en todo momento por un abogado defensor, a ser oído, a la prueba, entre otros.
Entiéndase, por tanto, que es el ordenamiento jurídico el que faculta al procesado hacer valer por sí mismo y/o a través de un abogado defensor, los derechos que la Constitución Nacional (en adelante: CN) y las Leyes le conceden; facultad que le asiste desde el inicio del proceso penal (diligencias preliminares) hasta su culminación.
Es cierto -el derecho a la defensa, catalogado como el derecho primordial de toda persona- se activa -y por tanto faculta (al imputado) y exige (al Estado)- desde la apertura de un proceso penal. Véase en ese sentido, que el Tribunal Constitucional [en adelante: TC], en un importante pronunciamiento3, reconoce expresamente las dos manifestaciones del derecho de defensa, a saber:
“El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: un material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso”.
Consideramos acertado el razonamiento del máximo intérprete de la Constitución, pues establece categóricamente dos premisas totalmente garantistas: 1) premisa temporal: toda persona podrá defenderse irrestrictamente ante las investigaciones y acusaciones que se formulará en su contra, ergo, el derecho de defensa y el derecho a ser oído es reconocido y disfrutado durante todo el proceso, no puede existir un proceso penal que se repute respetuoso de la Constitución, y que obvie o postergue el reconocimiento de estos derechos; 2) premisa de representación: la manifestación de estos derechos fundamentales de carácter procesal se perfecciona con la representación de un abogado defensor, sea este uno de oficio o particular.
Como es sabido, los derechos del imputado en sus diferentes manifestaciones han sido tratados a nivel nacional e internacional, tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Y es que atendiendo al contenido del presente artículo [declaración del imputado], es importante precisar dos de los órganos más importantes, independientes y autónomos que han desarrollado este derecho, siendo así el artículo 8° inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [en adelante: CADH] y el apartado 14° intervalo 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [más adelante, PIDCP].
El asunto medular de ambos dispositivos normativos internacionales es el real reconocimiento del derecho a ser oído. No existe restricción ni condicionamiento alguno, que impida a toda persona, en su calidad de imputado, a ser escuchada por cualquier autoridad competente, independiente, y, sobre todo, imparcial.
2. La videoconferencia como recurso tecnológico: ¿En qué casos puede usarse?
En principio, debemos definir qué entendemos por recurso tecnológico. Un recurso tecnológico, es un medio de cualquier clase que permite -empleando los avances de la tecnología- satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual, entre otros).
La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico3. Por su parte, el Juez Supremo San Martín Castro, define a la videoconferencia como un instrumento técnico, toda vez que puede ser empleado para la obtención de declaraciones y que, por consiguiente, puede ser apta para la práctica de pruebas testificales, periciales y, quizá también, para la declaración del imputado en circunstancias realmente excepcionales.
Ahora bien, mediante Resolución Administrativa N° 004-2014-CE-PJ, de fecha 07 de enero de 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en mérito al oficio cursado por el Coordinador del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, aprobó la Directiva N° 001-2014-CE-PJ, denominada “Lineamientos para el uso de la Videoconferencia en los Procesos Penales”. El objeto de dicha directiva es regular la debida utilización del medio tecnológico de videoconferencia para la realización de audiencias en los procesos penales, conforme al ordenamiento normativo vigente.
En efecto, como apunta el CPP, esta nueva figura procesal puede ser realizada en determinadas circunstancias que no requiera la presencia física del perito, testigo, víctima o incluso, al imputado [véase los artículos 119°-A, 248°, 360° y 381°, CPP]; como podemos advertir, los mencionados artículos apuntan a promover la economía y celeridad procesal dentro del proceso penal, no obstante ello, debemos advertir que en el caso de toma de declaraciones de imputados, la presencia del abogado defensor es una conditio sine qua nom, y ello es así, a fin que no se encuentre en estado de indefensión.
Como se indicó, la facultad del derecho del imputado a rendir su declaración indagatoria, [sea de alcance local, nacional o internacional], no es impedimento para que la defensa técnica requiera al MP o al Poder Judicial, sea realizada mediante videoconferencia. En la actualidad, la facilidad de contar con mecanismos tecnológicos permite que algunas diligencias sean realizadas de manera sencilla y célere, a fin de evitar atrasos injustificados en el desarrollo del proceso penal.
3. La Cooperación Judicial Internacional en el CPP.
En el Libro Séptimo, Sección I del CPP [atender 508° y siguientes, CPP] encontramos la regulación de la Cooperación Judicial Internacional [en lo sucesivo: CJI]. En este escenario [a nivel internacional], la videoconferencia se regirá a través de los Tratados Internacionales celebrados por el Perú, y en su defecto, por el principio de reciprocidad. Sin perjuicio que las normas serán regidas en el trámite de la CJI, las normas de derecho interno [en alusión al CPP], servirán para interpretarlas, y se aplicarán en todo lo que no disponga en especial el tratado [ver inciso 2) del artículo 508, CPP].
Entendemos por principio de reciprocidad, es la que establece que ambos Estado deben tratarse de manera similar, en base a la finalidad de cooperación internacional. Este principio, como uno de los más importantes entre el individuo y el Estado, hace que ambas partes se vean satisfechas por un pacto que puedan cumplir.
De acuerdo a lo ya señalado, el inciso 1) del artículo 511° del CPP [atendiendo además al art. 528° inciso 2, CPP], regula doce literales como actos expresos de la CJI. Entre uno de ellos, y que reviste de importancia por el contenido del artículo, es el literal “c)”, ya que, como bien establece, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados, se podrá recepcionar las declaraciones del imputado, testigos, peritos y otras personas.
En concordancia con ello, el artículo 512° inciso 1) del CPP, preceptúa y faculta a la Fiscalía de la Nación, como la autoridad central en materia de CJI, sostener comunicación directa con las Autoridades Centrales Extranjeras. Además de ello, el artículo 64° de la Ley Orgánica del Ministerio Público [LOMP], señala que es el Fiscal de la Nación, el que representa al MP. Dicha autoridad, se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada. Es menester recalcar, que el desarrollo de la diligencia debe ser acompañada, muy aparte del abogado defensor, del cónsul o de algún funcionario facultado para tal efecto, sin perjuicio de un intérprete.
El profesor César San Martín, en su libro “Delito y Proceso Penal”, recuerda la STCE 120/2009, del 18 de mayo, el cual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado el uso de la videoconferencia, condicionándolo a que se persiga, por un lado, fines legítimos [prevención del delito, protección de los derechos a la vida, entre otros], y por otro, a que su desarrollo respete el derecho de defensa del acusado [SSTEDH Viola vs. Italia, del 5 de octubre de 2006 y Zagaría vs. Italia, del 27 de noviembre de 2007].
4. Epílogo
A modo de conclusión, no está demás en reiterar, que entre la serie de derechos fundamentales que le asiste al imputado, es el de declarar libremente, en cualquier estadio del proceso penal. Si bien es cierto, el derecho a la libertad de expresión es primordial, esta debe desarrollarse sin amenazar ni emplear algún medio que coaccione al imputado a fin de que su declaración no sea reflejo de la violación de sus derechos fundamentales.
A raíz de ello, la utilización debida de la videoconferencia, como recurso tecnológico, reviste de absoluta importancia, ya que debe de asegurarse, de modo efectivo, el cumplimiento de las garantías procesales básicas, como el derecho de defensa y los principios de inmediación y contradicción.
Autor: Horacio Antonio Herrera Calderón.
EL DERECHO DEL IMPUTADO A RENDIR SU DECLARACIÓN INDAGATORIA Y LA VIDEO CONFERENCIA COMO RECURSO TECNOLÓGICO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
- El derecho fundamental del imputado a rendir su declaración indagatoria; 2. La videoconferencia como recurso tecnológico que permite su disfrute: ¿en qué casos puede y debe usarse?; 3. La Cooperación Judicial Internacional en el CPP. 4. Epílogo.
1. El derecho fundamental del imputado a rendir su declaración indagatoria: reconocimiento autónomo y su arraigo nacional e internacional.
El catedrático José Neyra Flores define al imputado, como: la persona sobre la que recae la incriminación de un hecho punible dentro de una investigación (también se le puede llamar procesado y, acusado durante la etapa del juzgamiento).1
De otro lado, Alberto Binder señala que “el ser imputado es una situación procesal de una persona, situación que le otorga una serie de facultades y derechos, y que, en modo alguno, puede ser automáticamente equivalente a ser el autor de un cierto delito (…)2”.
Por nuestra parte, advertimos que el imputado, al encontrarse inculpado por el Ministerio Público, es la parte pasiva del proceso penal. Esta imputación, como sabemos, se encuentra reposada en la teoría incriminatoria elaborada por la fiscalía, postulado que además deberá expresar el título de participación (autor o partícipe) que se atribuye.
Como ya hemos anotado previamente, si bien es cierto, el ser procesado supone contar con la carga de atribución de un hecho relevante penalmente; no es menos cierto que, también demanda el reconocimiento de ciertas prerrogativas, facultades y derechos. Así pues, el Código Procesal Penal peruano [en adelante: CPP], establece un cúmulo de derechos que amparan al inculpado [véanse los artículos IX del Título Preliminar y 71°, CPP].
En efecto, tal como lo establece este cuerpo normativo, todo imputado es titular de una serie de derechos, como, por ejemplo: a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, a la defensa, a ser asistida en todo momento por un abogado defensor, a ser oído, a la prueba, entre otros.
Entiéndase, por tanto, que es el ordenamiento jurídico el que faculta al procesado hacer valer por sí mismo y/o a través de un abogado defensor, los derechos que la Constitución Nacional (en adelante: CN) y las Leyes le conceden; facultad que le asiste desde el inicio del proceso penal (diligencias preliminares) hasta su culminación.
Es cierto -el derecho a la defensa, catalogado como el derecho primordial de toda persona- se activa -y por tanto faculta (al imputado) y exige (al Estado)- desde la apertura de un proceso penal. Véase en ese sentido, que el Tribunal Constitucional [en adelante: TC], en un importante pronunciamiento3, reconoce expresamente las dos manifestaciones del derecho de defensa, a saber:
“El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: un material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso”.
Consideramos acertado el razonamiento del máximo intérprete de la Constitución, pues establece categóricamente dos premisas totalmente garantistas: 1) premisa temporal: toda persona podrá defenderse irrestrictamente ante las investigaciones y acusaciones que se formulará en su contra, ergo, el derecho de defensa y el derecho a ser oído es reconocido y disfrutado durante todo el proceso, no puede existir un proceso penal que se repute respetuoso de la Constitución, y que obvie o postergue el reconocimiento de estos derechos; 2) premisa de representación: la manifestación de estos derechos fundamentales de carácter procesal se perfecciona con la representación de un abogado defensor, sea este uno de oficio o particular.
Como es sabido, los derechos del imputado en sus diferentes manifestaciones han sido tratados a nivel nacional e internacional, tanto doctrinal como jurisprudencialmente. Y es que atendiendo al contenido del presente artículo [declaración del imputado], es importante precisar dos de los órganos más importantes, independientes y autónomos que han desarrollado este derecho, siendo así el artículo 8° inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [en adelante: CADH] y el apartado 14° intervalo 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [más adelante, PIDCP].
El asunto medular de ambos dispositivos normativos internacionales es el real reconocimiento del derecho a ser oído. No existe restricción ni condicionamiento alguno, que impida a toda persona, en su calidad de imputado, a ser escuchada por cualquier autoridad competente, independiente, y, sobre todo, imparcial.
2. La videoconferencia como recurso tecnológico: ¿En qué casos puede usarse?
En principio, debemos definir qué entendemos por recurso tecnológico. Un recurso tecnológico, es un medio de cualquier clase que permite -empleando los avances de la tecnología- satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual, entre otros).
La tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico3. Por su parte, el Juez Supremo San Martín Castro, define a la videoconferencia como un instrumento técnico, toda vez que puede ser empleado para la obtención de declaraciones y que, por consiguiente, puede ser apta para la práctica de pruebas testificales, periciales y, quizá también, para la declaración del imputado en circunstancias realmente excepcionales.
Ahora bien, mediante Resolución Administrativa N° 004-2014-CE-PJ, de fecha 07 de enero de 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en mérito al oficio cursado por el Coordinador del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, aprobó la Directiva N° 001-2014-CE-PJ, denominada “Lineamientos para el uso de la Videoconferencia en los Procesos Penales”. El objeto de dicha directiva es regular la debida utilización del medio tecnológico de videoconferencia para la realización de audiencias en los procesos penales, conforme al ordenamiento normativo vigente.
En efecto, como apunta el CPP, esta nueva figura procesal puede ser realizada en determinadas circunstancias que no requiera la presencia física del perito, testigo, víctima o incluso, al imputado [véase los artículos 119°-A, 248°, 360° y 381°, CPP]; como podemos advertir, los mencionados artículos apuntan a promover la economía y celeridad procesal dentro del proceso penal, no obstante ello, debemos advertir que en el caso de toma de declaraciones de imputados, la presencia del abogado defensor es una conditio sine qua nom, y ello es así, a fin que no se encuentre en estado de indefensión.
Como se indicó, la facultad del derecho del imputado a rendir su declaración indagatoria, [sea de alcance local, nacional o internacional], no es impedimento para que la defensa técnica requiera al MP o al Poder Judicial, sea realizada mediante videoconferencia. En la actualidad, la facilidad de contar con mecanismos tecnológicos permite que algunas diligencias sean realizadas de manera sencilla y célere, a fin de evitar atrasos injustificados en el desarrollo del proceso penal.
3. La Cooperación Judicial Internacional en el CPP.
En el Libro Séptimo, Sección I del CPP [atender 508° y siguientes, CPP] encontramos la regulación de la Cooperación Judicial Internacional [en lo sucesivo: CJI]. En este escenario [a nivel internacional], la videoconferencia se regirá a través de los Tratados Internacionales celebrados por el Perú, y en su defecto, por el principio de reciprocidad. Sin perjuicio que las normas serán regidas en el trámite de la CJI, las normas de derecho interno [en alusión al CPP], servirán para interpretarlas, y se aplicarán en todo lo que no disponga en especial el tratado [ver inciso 2) del artículo 508, CPP].
Entendemos por principio de reciprocidad, es la que establece que ambos Estado deben tratarse de manera similar, en base a la finalidad de cooperación internacional. Este principio, como uno de los más importantes entre el individuo y el Estado, hace que ambas partes se vean satisfechas por un pacto que puedan cumplir.
De acuerdo a lo ya señalado, el inciso 1) del artículo 511° del CPP [atendiendo además al art. 528° inciso 2, CPP], regula doce literales como actos expresos de la CJI. Entre uno de ellos, y que reviste de importancia por el contenido del artículo, es el literal “c)”, ya que, como bien establece, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados, se podrá recepcionar las declaraciones del imputado, testigos, peritos y otras personas.
En concordancia con ello, el artículo 512° inciso 1) del CPP, preceptúa y faculta a la Fiscalía de la Nación, como la autoridad central en materia de CJI, sostener comunicación directa con las Autoridades Centrales Extranjeras. Además de ello, el artículo 64° de la Ley Orgánica del Ministerio Público [LOMP], señala que es el Fiscal de la Nación, el que representa al MP. Dicha autoridad, se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría y actividad funcional especializada. Es menester recalcar, que el desarrollo de la diligencia debe ser acompañada, muy aparte del abogado defensor, del cónsul o de algún funcionario facultado para tal efecto, sin perjuicio de un intérprete.
El profesor César San Martín, en su libro “Delito y Proceso Penal”, recuerda la STCE 120/2009, del 18 de mayo, el cual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado el uso de la videoconferencia, condicionándolo a que se persiga, por un lado, fines legítimos [prevención del delito, protección de los derechos a la vida, entre otros], y por otro, a que su desarrollo respete el derecho de defensa del acusado [SSTEDH Viola vs. Italia, del 5 de octubre de 2006 y Zagaría vs. Italia, del 27 de noviembre de 2007].
4. Epílogo
A modo de conclusión, no está demás en reiterar, que entre la serie de derechos fundamentales que le asiste al imputado, es el de declarar libremente, en cualquier estadio del proceso penal. Si bien es cierto, el derecho a la libertad de expresión es primordial, esta debe desarrollarse sin amenazar ni emplear algún medio que coaccione al imputado a fin de que su declaración no sea reflejo de la violación de sus derechos fundamentales.
A raíz de ello, la utilización debida de la videoconferencia, como recurso tecnológico, reviste de absoluta importancia, ya que debe de asegurarse, de modo efectivo, el cumplimiento de las garantías procesales básicas, como el derecho de defensa y los principios de inmediación y contradicción.

Autor: Horacio Antonio Herrera Calderón.
Derecho Procesal Penal y Litigación Oral por el Instituto de Derecho Peruano e Internacional (2021).